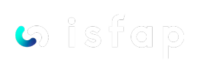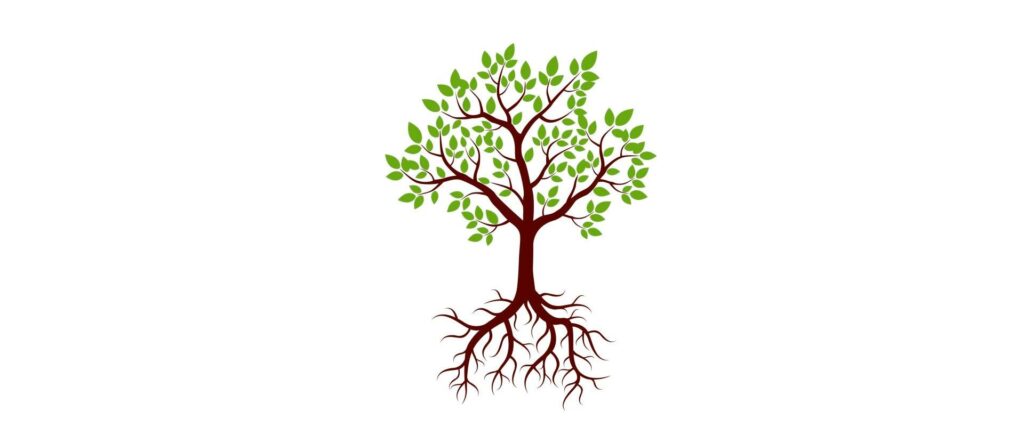El trabajo psicoterapéutico con adolescentes requiere una construcción cuidadosa del encuadre, entendido como el conjunto de condiciones estructurales, técnicas y relacionales que permiten el desarrollo de un vínculo terapéutico confiable, contenedor y posible. La adolescencia se caracteriza por intensas movilizaciones psíquicas: búsqueda de identidad, ambivalencia frente a la autoridad y oscilaciones emocionales, ambivalencia en las identificaciones; el encuadre terapéutico durante la adolescencia se convierte en un elemento clave para ofrecer un espacio seguro y significativo. El rapport, el contacto emocional con el adolescente permitirá que el encuadre terapéutico con adolescentes despliegue su efectividad.
Entre los aspectos fundamentales del encuadre en la terapia con adolescentes se encuentran la claridad en los límites y los roles, la adherencia a la frecuencia y duración de las sesiones, y la definición del grado de participación familiar, siempre respetando la confidencialidad del adolescente dentro del marco legal y ético correspondiente. Asimismo, el terapeuta debe generar una actitud empática, veraz y respetuosa, que facilite el contacto emocional y la alianza terapéutica con el objeto de precipitar la expresión de vivencias internas muchas veces conflictivas o difíciles de simbolizar.
Establecer una relación terapéutica efectiva con adolescentes implica también reconocer y acoger su lenguaje simbólico, su estilo comunicacional y sus modalidades de resistencia. La sintonía emocional, la capacidad de sostener el encuadre incluso frente a desafíos o conductas disruptivas, y la habilidad para adaptar la técnica a las necesidades del adolescente sin perder el marco profesional son competencias esenciales que el terapeuta debe de llevar a cabo.
En definitiva, el encuadre terapéutico con el adolescente no solo organiza el trabajo clínico, sino que constituye en sí mismo una intervención terapéutica, que modela la experiencia relacional del adolescente, promueve la confianza y ofrece un marco de estabilidad desde el cual puede precipitarse el proceso de cambio.
Qué es el encuadre y por qué importa en adolescencia
El encuadre se refiere al conjunto de límites, normas, condiciones y acuerdos que estructuran el espacio terapéutico y la relación entre el paciente y el terapeuta. Es un marco que define qué es lo que puede ocurrir dentro de la terapia, estableciendo reglas claras sobre aspectos como la confidencialidad, la duración y frecuencia de las sesiones, el rol de cada participante, y los objetivos del proceso.
El encuadre es fundamental para crear un espacio terapéutico que sostenga y acompañe al adolescente en su proceso de crecimiento, manejo emocional y resolución de conflictos internos. Sin un encuadre sólido, la terapia puede perder estructura y eficacia, especialmente con adolescentes.
La incidencia del encuadre es muy importante en la adolescencia, ya que en primer lugar proporciona seguridad y contención en la medida en que la adolescencia es una etapa de cambios emocionales y psicológicos intensos, con una gran búsqueda de identidad y autonomía. el encuadre siempre tiene que ser porque ofrece un espacio seguro y predecible donde el adolescente puede explorar sus emociones y conflictos sin sentirse perdido o desprotegido en un marco concreto.
Otro de los elementos influyentes en la pertinencia del encuadre en la adolescencia es porque empuja a la confianza y el compromiso. Al establecer límites y expectativas claras, se construye una relación terapéutica basada en la confianza, fundamental para que el adolescente se abra y se comprometa con el proceso.
En tercer lugar, el encuadre ayuda a manejar la resistencia. Los adolescentes muestran, de entrada, reticencia y resistencia, y también ambivalencia hacia la terapia. El encuadre sirve para contener estas reacciones y mantener el enfoque en el trabajo terapéutico, sin que la relación se diluya o se desestructure.
Otro elemento influyente del encuadre es que permite la exploración de conflictos internos. Mediante un marco definido, el adolescente puede sentirse más cómodo para enfrentar aspectos difíciles de su psique, sabiendo que hay un espacio delimitado y protegido para ello.
Por último, señalaremos que en encuadre terapéutico promueve la autonomía responsable, ya que le invita a que tome su propia responsabilidad para afrontar sus conflictos. Aunque la adolescencia implica una búsqueda de independencia, el encuadre enseña que esta autonomía se ejerce dentro de un marco de respeto y compromiso, incidente en su desarrollo emocional.
Elementos clave del contrato terapéutico
Un contrato terapéutico juvenil efectivo estructura el proceso y aporta un sentido de seguridad para el paciente, clave para la apertura y profundización en la terapia, donde se exploran aspectos inconscientes y emocionales complejos.
Es pertinente que incluyamos una serie de elementos en el contrato terapéutico juvenil para que sea efectivo; en cambio, su ausencia traerá consecuencias en el desarrollo terapéutico posterior. Referimos los siguientes ítems para que un contrato terapéutico juvenil sea efectivo:
∙ Objetivos y propósito de la terapia
Conviene definir conjuntamente qué se espera lograr, reconociendo que pueden evolucionar o transformarse a lo largo del proceso.
∙ Duración y frecuencia de las sesiones
Establecer la periodicidad (semanal, quincenal, etc.) y duración aproximada de cada encuentro. Esta duración puede ser flexible, en dependencia del adolescente; puede durar desde 30 minutos a 50 minutos.
∙ Confidencialidad y límites éticos
Especificar el compromiso de privacidad, salvo en situaciones donde exista riesgo para el paciente u otros (por ejemplo, riesgo suicida o maltrato). A partir de los 17 años se alcanza la mayoría de edad sanitaria lo que implica que el adolescente no precisa de un adulto para iniciar o suspender el proceso terapéutico. El terapeuta estará obligado a contactar con un adulto familiar cuando el adolescente esté en un momento de peligro. También si su paciente se lo solicita.
∙ Rol y responsabilidades de cada parte
Definir qué se espera del terapeuta (escucha, respeto, etc.) y del paciente (asistencia, sinceridad, compromiso).
∙ Normas sobre cancelaciones y ausencias
Acordar y definir las ausencias o cambios de cita, para evitar rupturas o malentendidos.
∙ Modalidad y espacio terapéutico
Especificar si la terapia será presencial, online, o mixta, y las condiciones del espacio (horarios, privacidad, etc.).
∙ Forma de comunicación entre sesiones
Determinar si y cómo se pueden hacer contactos fuera de las sesiones (mensajes, llamadas), y límites en ello.
∙ Aspectos económicos
acuerdos sobre honorarios, formas y fechas de pago, políticas en caso de impago.
∙ Duración prevista del tratamiento y criterios de finalización
Podremos indicar sobre la duración y sus criterios de finalización en el caso de un proceso diagnóstico o una intervención concreta, o incluso en el acceso al proceso de entrevistas y de devolución con el fin de arrancar la terapia propiamente dicha. En cambio, frente al inicio y finalización de un proceso terapéutico podremos indicar sus finalidades, pero no el tiempo de duración porque no lo sabemos de entrada ya que depende de muchos factores, entre ellos de la propia personalidad del paciente adolescente.
∙ Posibilidad de revisión del contrato
Admisión de que el contrato terapéutico juvenil para que sea efectivo pueda revisarse y modificarse en función de las necesidades que surjan durante el desarrollo del proceso.
Comunicación ajustada al lenguaje juvenil
Una comunicación ajustada al lenguaje juvenil implica una escucha profunda, una sensibilidad simbólica, respeto a la singularidad adolescente y la capacidad para sostener la transferencia sin que se vea alterado el encuadre. Ciertamente, no se trata de hablar como ellos cuando no somos ellos, sino de hablar para ellos, desde una posición terapéutica que acoge, contiene y posibilita la elaboración psíquica.
La comunicación ajustada al lenguaje juvenil no se constriñe al uso de palabras accesibles o actuales, sino que conlleva una sintonía emocional y simbólica con el mundo interno del adolescente. Es una comunicación que respeta la complejidad de esta etapa vital, donde la identidad está en desarrollo, donde el conflicto entre dependencia y autonomía es intenso, y el lenguaje se ajusta a funciones defensivas, expresivas y relacionales.
Indicaremos algunas cuestiones acerca de este tipo de comunicación en la terapia juvenil. La primera, la cifraremos en que el lenguaje es una expresión del mundo interno. En la adolescencia, el lenguaje está inscrito en la ambivalencia, en silencios, en contradicciones y en metáforas. Una comunicación ajustada descodifica la literalidad, y además, escucha lo que el adolescente no dice, lo que proyecta, lo que actúa. Se trata de captar el mensaje emocional subyacente, lo inconsciente que se pone en juego.
Otro de los elementos que se precipitan en esta comunicación en la terapia juvenil es la autenticidad y neutralidad técnica. El terapeuta está llamado a sostener una actitud de veracidad, receptiva y contenida, sin necesidad de adoptar una falsa familiaridad. Si el terapeuta usa un lenguaje juvenil forzado puede ocurrir el correlato de que pueda ser vivido como invasivo o intrusivo o condescendiente (también puede ser sentido por el adolescente como un robo ya que son formas del lenguaje que es propio de él, de la adolescencia). Se trata, pues, de sintonizar con el adolescente desde el respeto y el interés genuino favoreciendo que él mismo acerque su lenguaje al espacio terapéutico.
Un tercer elemento que indicamos es la llamada función de espejo y mentalización. La comunicación terapéutica juvenil también implica reflejar afectivamente lo que el joven está comunicando, ayudándolo a poner en palabras su experiencia emocional (promoviendo la reflexión). Esto facilita la mentalización, esto es, la capacidad de pensar sobre lo que uno siente y, correlativamente, lo que sienten los demás.
Incluimos en este tipo de comunicación terapéutica juvenil el contener sin invadir, sin que nuestras palabras se enfrenten con el discurso del adolescente. El adolescente precisa sentirse comprendido exiliando por parte del terapeuta formas invasivas o persecutorias. Una comunicación ajustada brinda interpretaciones o devoluciones cuidadosas, a su ritmo, y adaptadas a su nivel de simbolización.
Por último, nos referimos a un último elemento inscrito en la comunicación terapéutica juvenil, que es el reconocimiento del conflicto y la transferencia. Es frecuente que en la adolescencia se precipite un lenguaje cargado de provocación, de rechazo aparente o, incluso, una forma de desafío. estos elementos podemos ubicarlos como formas de expresar la transferencia (relación inconsciente con el terapeuta) y que el terapeuta pueda integrarlo como parte del proceso.
Cómo construir confianza desde la primera sesión
La primera entrevista es un espacio diagnóstico y además es el comienzo de un vínculo terapéutico con el adolescente, es decir, lo que denominamos transferencia, En este espacio transferencial es donde comienzan a activarse vivencias inconscientes del adolescente frente a la figura del terapeuta.
Ciertamente, la confianza, en este marco, no se impone ni se exige, sino que se gana a través de una presencia terapéutica que acoge, sostiene y escucha tanto el discurso del enunciado como el de la enunciación. Lo importante no es llenar el espacio de palabras, sino ofrecer una disponibilidad psíquica real que el adolescente pueda percibir.
Se trata de hacer efectiva una actitud veraz, contenida y sin juicios, cuestión que va a permitir que el paciente proyecte sus emociones sin sentirse invalidado. Además, es de orden terapéutico respetar los tiempos discursivos y el silencio, que abre un espacio al despliegue simbólico.
Como hemos señalado anteriormente, armar con claridad el encuadre terapéutico con el adolescente y sostenerlo con firmeza ofrece seguridad; el marco de funcionamiento no se rompe ante la ambivalencia.
También será importante para la construcción de la confianza desde la primera sesión el detectar lo que el paciente transmite tanto por medio del discurso verbal como con del no verbal; más allá del contenido manifiesto permite captar su lenguaje inconsciente, lo que genera resonancia y profundidad en la escucha.
La confianza es el resultado de una actitud clínica sutil, transmitiendo desde el inicio algo fundamental: que aquello que traiga será escuchado.
Manejo de límites y autonomía
El trabajo terapéutico con adolescentes conlleva un equilibrio entre sostener el encuadre, con límites, y auspiciar la autonomía del sujeto. Los límites en la terapia con adolescentes no se imponen; no se trata, pues, de un imperativo categórico a seguir, sino que respondiendo a una estructura externa se construyen como un espacio interno posible, siempre a partir del vínculo transferencial terapéutico con adolescentes.
Como ya hemos indicado, el adolescente puede poner a prueba al terapeuta con actos, silencios, desafíos o ausencias. Por parte del terapeuta, se trata de comprender qué se está simbolizando en esa transgresión, qué mensaje inconsciente intenta expresar el joven a través de su conducta.
Ya hemos señalado la importancia del encuadre; este siendo firme pero no rígido permite que el adolescente experimente una figura adulta, presente, que sostiene y sin invadir.
Por otra parte, la autonomía no se conmina, se acompaña; se trata de crear un espacio donde el adolescente pueda pensarse, desear, frustrarse y separarse sin que concurra el abandono. Cada intervención que nombra un límite (por ejemplo, frente a una falta de asistencia) se dirige a favorecer la simbolización; no se trata, pues, de una sumisión, o un imperativo de un amo que lo impone su ley.
Así, el límite en terapia con adolescentes es también un acto de reconocimiento del otro; se trata de un acompañamiento al adolescente diciéndole simbólicamente en que confiamos en que puede soportar el encuadre, más allá de su incomodidad y de que estamos presentes para ayudarle a pensar qué está sucediendo.
Respecto de la autonomía a la que invitamos al adolescente diremos que no se construye en soledad, sino en el marco que proponemos de una relación segura, donde el adolescente pueda ensayar nuevas formas de ser sin miedo a ser expulsado, castigado o invadido.
Adaptaciones en casos de crisis o autolesión
Las crisis y las conductas autolesivas en la adolescencia no se abordan, al menos, desde la urgencia, sino desde el orden simbólico, desde el análisis e interpretación de conflictos psíquicos profundos. Conviene adaptar el encuadre terapéutico clínico con contención que incorporen medidas de sostén que se ubiquen al nivel de la desorganización subjetiva.
En casos de crisis o autolesión, la intervención psicológica en jóvenes debe ser delicada y adecuada para ofrecer el apoyo necesario sin desestructurar el encuadre.
La autolesión y otras manifestaciones de crisis emocional en la adolescencia podemos entenderlas como actos (alguno como acting out o pasajes al acto. en el caso de intentos de suicidio o de suicidio) y que están cargados de sentido psíquico. En ellos está aquello que aún no puede ser dicho, donde transitan angustias intolerables, marcan límites corporales allí donde los límites psíquicos aún no se han construido.
No es pertinente que dichos actos se interpretan de forma directa o prematura, sino que conviene que se sostengan y sean llamados a elaborarse bajo la égida de la transferencia, en un marco clínico que respete el dolor subyacente sin hacer un llamado a la actuación.
Ante estas situaciones nos debemos de hacer la pregunta acerca de qué adaptaciones son posibles sin que sea afectado el marco de referencia del encuadre. En este sentido podemos reforzar el propio encuadre y la disponibilidad emocional. Así, una de las medidas puede ser aumentar la frecuencia de las sesiones, manteniendo una presencia clínica constante sin que suponga una hiperdisponibilidad y sin que se suceda la anulación de la función simbólica del encuadre. Igualmente, conviene que seamos claros con los límites, bajo la transmisión de la comprensión.
Otra de las adaptaciones posibles puede conllevar que nuestras intervenciones prioricen la función de contención que auspicia el vínculo terapéutico con el adolescente. De esta forma, podemos acompañar el dolor sin que sea necesario la exigencia de explicaciones inmediatas ni rápidas. También podemos hacer valer la vivencia subjetiva sin reforzar la conducta; incluso podemos poner nombre al conflicto que se está precipitando sin forzar la interpretación.
En las circunstancias de que las autolesiones sean graves o de riesgo suicida puede ser necesario incorporar dispositivos externos: médicos, internamientos hospitalarios, familiares, etc. Este trabajo coordinado se inscribe en el mantenimiento de una actitud terapéutica, conservando en nuestro discurso con el paciente adolescente que se trata de una parte del cuidado.
También conviene en estas adaptaciones ante las crisis de los adolescentes que cuidemos el lugar del terapeuta, no respondiendo con una sobre involucración (sería un acting out por parte del terapeuta), que puede llevar consigo dureza o evitación. Conviene sostener una actitud firme, contenida y empática., y por último la conveniencia de introducir estos casos a supervisión con el objeto de elaborar la contratransferencia intensa que se levanta en estas circunstancias expuestas.
Rol de la familia en el encuadre
El encuadre terapéutico con adolescentes incluye necesariamente un trabajo con lo familiar, tanto en su dimensión externa como en sus reminiscencias psíquicas.
La familia ocupa un lugar estructural en el encuadre terapéutico con adolescentes, ya como entorno externo y como parte activa de la dinámica psíquica que se despliega en la transferencia. No es habitual que el adolescente consulte solo, (aunque puede llegar solo a sesión). Sin duda, trae consigo un mundo relacional interiorizado, del cual la familia es el núcleo donde se ha armado su personalidad.
En este marco, el lugar de la familia se formula bajo dos aspectos. El primero, como parte del encuadre estructural. La participación de la familia en entrevistas iniciales, el establecimiento de acuerdos sobre la confidencialidad, la coordinación en situaciones de crisis y el respeto a los límites de intervención son elementos que deben estar bien definidos desde el comienzo. El terapeuta está llamado a construir una relación profesional con la familia, sin perder su vínculo fundamental con el adolescente.
El segundo aspecto que enunciamos del rol de los padres en el encuadre terapéutico es como objeto interno en la transferencia. Las figuras parentales reaparecen en la relación terapéutica bajo forma de proyecciones, identificaciones y escenas repetidas inconscientemente. El trabajo del terapeuta es leer y simbolizar estas manifestaciones, sin ocupar el lugar de sustituto parental, ciertamente tampoco en seguir como mandato las demandas familiares.
El reto es sostener un encuadre que acoja al adolescente en su proceso de individuación, sin desestimar la influencia activa (igualmente también conflictiva) de la familia. Acompañar este trámite con el adolescente lleva consigo la contención de la angustia parental, sobre todo a partir del acto terapéutico de hacerse cargo del malestar adolescente; este acto se lleva a cabo sin que el lugar del terapeuta se pierda en el lugar del mediador o de educador.
Evaluación continua y ajustes terapéuticos
la evaluación continua y los ajustes terapéuticos en el trabajo con adolescentes no se basan al menos de forma exclusiva, en la puesta en juego de instrumentos estandarizados ni en metas conductuales, sino que lo más importante es una escucha clínica profunda y sostenida en el proceso transferencial a través del discurso, de las resistencias y de los movimientos psíquicos del joven a lo largo del tratamiento.
La evaluación es un proceso permanente y clínico, que requiere de una actitud de observación flotante, atención a los cambios en el vínculo transferencial, y sensibilidad frente a las manifestaciones sintomáticas, afectivas y vinculares del adolescente.
Hay algunas claves que podemos tener presente para esta evaluación continua. La primera de ellas es la
observación del discurso y de sus transformaciones. Por ejemplo, los cambios en la narrativa del adolescente, la precipitación de nuevas asociaciones, simbolizaciones o silencios significativos.
Le sigue una lectura del vínculo terapéutico en la adolescencia de orden transferencial. Esto implica el cómo se posiciona el adolescente frente al terapeuta a lo largo del proceso terapéutico (idealización, rechazo, dependencia, indiferencia, etc.) y cómo se vincula a su mundo interno.
Otra de las claves será el registro de las resistencias. Las ausencias, los olvidos, bloqueos, acting out o sobreadaptación como indicadores que promueven la invitación a que sean pensados, no corregidos mecánicamente.
También podemos incluir el seguimiento de la capacidad de mentalización. Conlleva poner en palabras, pensar emociones y diferenciarse del otro.
Entre los ajustes terapéuticos que puedan ser posibles y hasta necesarios señalamos la flexibilización de la frecuencia de las sesiones (ya indicados para los momentos de crisis y de autolesiones) en momentos de mayor angustia o de retraimiento; igualmente, puede ser necesario aumentar o reducir la intensidad del trabajo, siempre referenciando el encuadre terapéutico.
Otro de los ajustes puede ser la necesidad de revisar el encuadre con el adolescente. Puede ser conveniente incluirlo en el diálogo sobre la relación terapéutica pudiendo ser profundamente movilizador favoreciendo el desarrollo de autonomía psíquica.
Igualmente, como ajuste puede ser intervenir sobre el vínculo cuando se vuelve estéril. Nos referimos a la transferencia negativa, interpretarla con prudencia, o los impasses que pueden reactivar el proceso terapéutico sin forzar el insight.
Por último, las sugerencias de ajustes alcanzan al nivel de interpretación y de incluir el trabajo con la familia. Respecto del primero, se trata de dosificar el nivel de profundidad o de confrontación de las intervenciones, según sea el momento estructural y emocional del adolescente. Y respecto del segundo, en relación a la evolución del proceso, puede ser conveniente útil intensificar, mantener o también limitar el contacto con el entorno familiar, siempre en función de lo que se está poniendo en juego por parte del adolescente.
Si quieres profundizar en el encuadre terapéutico en adolescentes, en estos Cursos/Máster se articulan a esta temática: