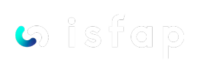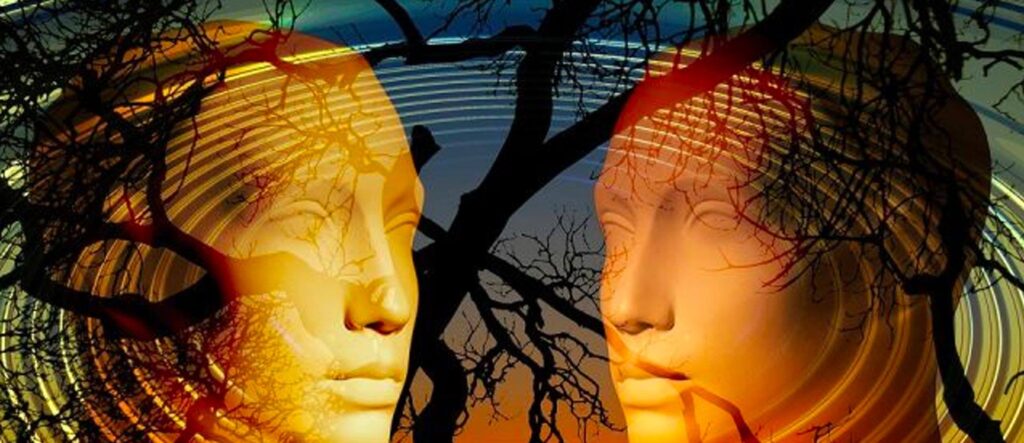Abordaremos los elementos que caracterizan la dependencia emocional, su relación con los diferentes tipos de apego y aquellos elementos intervinientes para poder superar y ubicarse como un sujeto autónomo emocionalmente.
¿Qué significa ser un dependiente emocional?
El dependiente emocional es un sujeto que se cuelga de otro, que vive sostenido por otro, como si fuera un llavero para y del otro; se encuentra en el aire, sin base. Un sujeto que invariablemente tiene la tendencia de ir cuesta abajo, con una estima lastrada, que se siguiente incompleto y donde no encuentra la solución a ello salvo la repetición como intento de salida. Esta dependencia emocional no indica que sea solo de un sujeto, sino que implica a ambos miembros de la pareja afectiva.
Definición y características de la dependencia emocional
La dependencia emocional se inscribe dentro de las dependencias relacionales, diferenciándose de las otras dos clases de dependencias relacionales, secundarias, la codependencia y la bidependencia, estas sostenidas en las relaciones entre un sujeto normal y otro que es adicto (y a al revés).
La dependencia emocional tiene entidad propia; se trata de una relación peculiar que se establece entre dos sujetos, que son dependientes entre ellos.
Las dependencias emocionales son aquellas que se establecen como adicción al amor, interdependencia, dependencia afectiva, etc.
El ejemplo paradigmático es la dependencia emocional en las parejas. En las parejas dependientes se moviliza el miedo a perderse en el otro o también a ser absorbidos totalmente produciéndose a la vez un gran temor al abandono y a la pérdida irremediable del otro; esta disposición les hace alejarse hasta alcanzar el punto que la frustración de su necesidad de cercanía afectiva y la aparición del temor a la separación hace que alguno de los dos realice un movimiento de acercamiento produciéndose que alcanzado un cierto grado de intimidad se precipitan los temores en la cercanía, derivando en un bucle repetitivo una y otra vez. Ambos sujetos desean, contradictoriamente, a la vez la cercanía y la temen, dispuestos a la huida.
Diferencia entre dependencia emocional y apego seguro
La dependencia emocional y el apego seguro están vinculados. La teoría del apego desarrollada por Bowlby describe el efecto que producen las experiencias tempranas, fundamentalmente la relación de la primera figura vincular en el desarrollo del niño.
Antes de Bowlby, hay otros autores que son precursores de la teoría del apego. Así señalamos a Ferenczi con la precipitación del concepto de amor pasivo de objeto, a Balint postulando el concepto de objeto de amor primario; Hermann con su trabajo acerca del instinto de adhesión, o Suttie formulando los instintos adaptados a la infancia (apego simple a la madre).
La capacidad de resiliencia a hechos disruptivos que ocurren en la existencia del niño es influida por el patrón de apego o el vínculo que los individuos desarrollan durante el primer año de vida con el cuidador, generalmente la madre, aunque puede ser otra persona que realice dicha función.
La formación de un vínculo confiable y seguro depende de que el cuidador sea constante y atento, que pueda comunicarse con el niño de pocos meses, que se preocupe no solo de cubrir sus necesidades de limpieza o alimentación. Esta demanda del niño, señala Bowlby, tiene su origen en una necesidad biológica de comunicarse, demanda que desde el niño espera y precisa ser atendida.
En relación directa con el tipo de apego que tenga lugar se precipitará como consecuencia la dependencia emocional.
Indiquemos algunas características acerca del apego:
- El apego es la primera relación del recién nacido con su madre, o con un cuidador principal, que se supone es constante y receptivo a las señales del pequeño o el niño.
- Es un proceso que sirve de base a todas las relaciones afectivas en la vida y, en general, a todas las relaciones entre miembros de la misma especie. En los mamíferos existe apego en las diferentes especies.
- El apego hacia personas significativas nos acompaña toda la vida, ya sean estos padres, maestros o personas con las cuales hemos realizado vínculos duraderos.
El periodo de 0 a 3 años es señalado como una unidad de edad crítica en el desarrollo infantil. En este período, el infante desarrolla su capacidad cerebral al máximo, alzándose una proliferación neuronal, a la cual le sucederá una poda neuronal, en la cual las conexiones no usadas desaparecen.
El vínculo con el cuidador primario se produce en uno de estos períodos críticos en el cual la confianza en el cuidador es sustentada. Este vínculo que se forma durante el primer año de vida tiene repercusiones en el futuro y su interrupción tiene importantes consecuencias. Es esta confianza con el cuidador primario la que sirve de modelo en relaciones futuras para este niño.
Para Bowlby, el comportamiento de apego es el que permite al sujeto conseguir o mantener proximidad con otra persona, diferenciada, considerada más fuerte y/o sabia, que motiva la búsqueda de proximidad entre el niño pequeño y sus padres o cuidadores. Este comportamiento es definido como apego seguro.
La experiencia del niño con sus padres tiene un rol fundamental en la capacidad ulterior del niño de establecer vínculos afectivos; es importante que el niño pueda depender de sus figuras de apego y que éstas puedan contener y proteger al niño cuando lo necesita.
Bowlby estableció diversos tipos de apego: Apego seguro, apego ansioso-ambivalente, apego evitativo, y apego desorganizado
Apego seguro
En la infancia han experimentado relaciones tempranas consistentes y afectuosas con sus cuidadores, favoreciendo el desarrollo de una base segura para explorar el mundo con iniciativas propias. En el apego seguro, los cuidadores responden a las conductas reflejas, afectivas y condicionadas del niño, y son capaces de confortarlos cuando es necesario, de modo que éstos son reforzados en su comportamiento.
Las personas que han desarrollado este tipo de apego se sienten confiadas, seguras y cómodas en las relaciones íntimas. Se manejan con la vulnerabilidad, expresan sus emociones y necesidades en las relaciones y dan apoyo a sus parejas; confian en que estas escuchan y responden de manera apropiada. Tienen una buena estima, tienen habilidades sociales y una actitud positivista respecto de las relaciones personales.
Apego evitativo
A experiencia infantil es de haber estado vinculados con cuidadores que han tenido un estilo distante o también rechazante.
Son personas que suelen evitar la intimidad emocional y la cercanía; se pueden sentir amenazados por las expresiones afectuosas o de compromiso de sus parejas. Pueden sentir incomodidad porque les sobreviene la idea de depender de alguien; tienen dificultades para la expresión y regulación de sus emociones, mostrándose ser reservadas o distantes en sus relaciones íntimas.
Apego ansioso o ambivalente
La experiencia infantil está atravesada por cuidadores que han sido inconsistentes o poco disponibles emocionalmente durante su infancia.
Posteriormente el reflejo es que son personas cuya tendencia es a ser muy dependientes de sus parejas y a tener miedo de ser abandonadas. Producen movimientos de cercanía y validación, se manifiesta su inseguridad y ansiedad si no perciben suficiente atención, que es afecto, y que no les permiten validar lo que reciben de su mundo cercano e íntimo y cuyo saldo es que no se sienten suficientemente amadas o aceptadas.
Apego desorganizado
En esta experiencia infantil es posible que se sucedan experiencias abusivas hacia el niño
Tendrá como resolución de este vínculo un comportamiento inconsistente e impredecible en las relaciones de intimidad.
Las personas con este estilo de apego pueden sentir confusión sobre sus sentimientos y necesidades en su etapa de adultos en una relación, con dificultades en la regulación de sus emociones y reacciones; puede darse la sucesión de alternancia de comportamientos ansiosos y evitativos.
Estos tipos de apego avanzados por Bowlby permite a Fonagy señalar que, a partir de experiencias repetidas con sus figuras de apego, los niños desarrollan expectativas en cuanto a la naturaleza de las interacciones.
Hay dos procesos relevantes que comentamos: el de separación de la madre y el de individuación; este como alcance interno del niño para concebirse como un ser aparte y singular. En la etapa, de los dos a tres años se articula la travesía de la dependencia de la madre a la autonomía individual.
Esta primera experiencia de carácter simbiótico con la madre es el fundamento de tener, o no, ulteriores relaciones afectivas profundas con otras personas. Lemaire nos dice que la relación amorosa de convivencia es solo posible cuando se ha pasado razonablemente por estas fases del desarrollo normal.
Esta primera experiencia con otro ser humano se produce bajo condiciones específicas muy especiales, de intensa dependencia en función del desvalimiento del bebe.
Lewis y Landis articulan el concepto de simbiosis secundaria; una vez que el bebé ha alcanzado algún grado de diferenciación intrapsíquica de la madre, sin que exista necesariamente proximidad física o evitación total (por sentir amenaza o sentir la relación como envolvente)), pero que debido a los sentimientos de inseguridad en sí mismo, siente una necesidad constante de restablecer esa unión protectora a través de relaciones simbióticas sustitutivas, como pueden ser las relaciones de pareja.
Los niños con apego ansioso y ambivalente pueden sentirse inseguros y confundidos, mostrando ansiedad cuando están separados de su cuidador y ambivalencia cuando están reunidos. En la edad adulta, esto puede llevar a la dependencia emocional y dificultades en las relaciones íntimas.
¿Cómo identificar la dependencia emocional?
Consideremos fundamentalmente tres características necesarias para identificar al dependiente emocional. El aspecto central es una baja estima, cuestión que buscan como falta en el objeto; la segunda característica es la insoportabilidad de la soledad, y, por último, un patrón de desequilibradas relaciones de pareja.
A raíz de una ruptura, el dependiente emocional presenta un síndrome de abstinencia; en este periodo, el sujeto desarrolla una actitud de intentos de recuperar al objeto, de forma casi obsesiva, con elevada tasa de angustia, impulsividad y descontrol, elementos de ansiedad, insomnio y con altas probabilidades de precipitarse un cuadro de depresión mayor
La importancia del apego seguro en adultos
Las repercusiones de las relaciones tempranas madre-hijo dejan una marca a largo plazo en la salud mental del individuo, de tal forma que el saldo de esta relación se va a dejar sentir en las relaciones posteriores que establezca el niño en su juventud y adultez, interviniendo en el apego seguro en adultos
La percepción de los padres por parte de los hijos va a ejercer una influencia en los esquemas relacionales de los hijos, y sobre todo va a determinar las relaciones afectivas y sociales posteriores en la persona adulta.
La imagen de sí mismo se relaciona con el grado en el cual se experimenta ansiedad acerca de ser rechazado o abandonado; las personas que poseen una visión positiva de sí mismas tenderían a experimentar baja ansiedad respecto de esta posibilidad, en la medida en que se consideran dignas de ser amadas y cuidadas. De forma opuesta, las personas que tienen una visión negativa de sí mismas tendrán la tendencia a manifestar preocupación y temor frente al abandono de quien es la figura de apego.
La imagen del otro se vincula al grado de evitación que la persona pone en juego respecto de las relaciones cercanas; los que tienen una imagen positiva del otro en términos de confiabilidad y disponibilidad, tendrán a su disposición una mayor facilidad para establecer relaciones cercanas con otro. Opuestamente, aquellos que tienen una visión negativa de los demás, como poco receptivos, tenderán a evitar involucrarse más íntimamente en los vínculos.
Los MOI (modelos operativos internos) son decididamente relacionales; incluyen imágenes de sí y de los otros en situaciones altamente interdependientes, más que en aislamiento. Pueden ser instrumentalizados para predecir el comportamiento en diversos ámbitos del funcionamiento humano; son válidos como filtros para interpretar las relaciones con los otros.
Bartholomew y Horowitz, en la misma línea de Bowlby, desarrollaron un modelo de cuatro categorías de apego, precipitándose dos dimensiones: la ansiedad del abandono y la evitación de la cercanía emocional.
1. Apego seguro. Vincula una idea positiva de sí mismo y de los demás, evidenciando, por tanto, baja ansiedad y evitación ante los contactos interpersonales de mayor intimidad.
2. Apego desentendido o evitativo. Las personas vinculan una idea positiva de sí mismo y negativa de los demás; de ello se sigue la manifestación de baja ansiedad y alta evitación.
3. Apego preocupado. Se vincula una idea negativa de sí y positiva de los demás; se precipita alta ansiedad y baja evitación.
4.Apego temeroso. Los sujetos que han tenido este tipo de apego se ubican con una idea negativa tanto de sí como de los otros; se precipita alta ansiedad y evitación.
Quienes llevaron a cabo las primeras investigaciones en este ámbito (Hazan y Shaver), propusieron que las relaciones de pareja se conceptualicen como relaciones de apego; se encontrarían influidas, en parte, por las experiencias con los cuidadores, internalizadas en los MOI. Se deriva que exsite un paralelo entre el apego del niño y su cuidador y el apego en las relaciones de pareja, puesto en juego en el deseo de mantener la proximidad física, la confianza en la figura de apego para el confort y la visión de esta como una fuente de seguridad en momentos de estrés.
En el trabajo de Hazan y Shaver los autores reportaron que las personas con mayor seguridad en el apego describían sus experiencias amorosas como más felices, amistosas y de confianza.
Las implicaciones psicológicas que alcanzará el apego seguro son: mayor resiliencia, esto es, mayor capacidad de afrontar hechos disruptivos en la existencia, base de lo que se denomina etimológicamente como salud. Igualmente, el apego seguro fomenta una mayor capacidad para enfrentar el estrés y una alta satisfacción en las relaciones que establece un sujeto en su existencia.
¿Cómo influye en las relaciones?
El tipo de apego va a tener una influencia determinante respecto de la percepción de uno mismo y de los otros significativos. Y esto marcará de forma contundente la tendencia de un sujeto a la hora de relacionarse con los otros, esto es, en sus relaciones.
Los tipos de apego en los adultos partirán de la misma base que en la infancia, haciendo dos distinciones importantes a tener en cuenta: en la medida en que el sujeto avance en su desarrollo, las personas que se ubiquen como apego para el sujeto serán diferentes; en la adolescencia habrá un momento en que los iguales sustituyan a los padres (fundamentalmente la madre), al igual que la pareja tomará un lugar relevante respecto del apego.
Respecto a la relación de pareja, diremos que se vincula estrechamente con las necesidades afectivas propias de la vida adulta y de la búsqueda para satisfacer dichas necesidades. Existen diferencias entre los estilos de apego adulto.
Los adultos con apego seguro han desarrollado una buena estima que les permite confiar en sí mismos y en su figura de apego, que deriva en que se muestran emocionalmente accesibles alcanzando satisfacción tanto de la intimidad con la pareja, como de su autonomía que se precipita cuando exploran en el exterior. Para satisfacer sus necesidades buscan relaciones basadas en una interdependencia horizontal que les permite alcanzar equilibrio entre su autonomía y la satisfacción de sus necesidades afectivas, buscando el apoyo de su pareja solo cuando sea necesario.
Las personas con apego adulto preocupado o ambivalente han desarrollado apego a base de intentos frustrados por conseguir la implicación emocional de cuidadores inaccesibles, que influye en su baja estima y las predispone a buscar la aprobación de los demás, y que deriva en la búsqueda de relaciones de dependencia en las que no se sienten suficientemente queridas y demandan muestras de afecto constantes por parte de su pareja. Interviene en ello una falta de autoeficacia percibida debido al desarrollo de su apego infantil donde el saldo de dicha época es que sienten estar abocados a que su figura de apego (la pareja en el ámbito adulto) los abandone en cualquier momento.
Cuando concurre el apego adulto evitativo durante el desarrollo infantil, los niños aprenden a distanciarse emocionalmente de la figura de apego para gestionar su malestar y evitar expresar sus emociones negativas. Entonces, la capacidad de autocontrol es fundamental para inhibir su sistema de apego como mecanismo de defensa ante el posible rechazo por parte de su figura de apego que precipita malestar alcanzado la desestabilización emocional.
Bartholomew y Horowitz establece una diferenciación importante entre dos tipos de apego evitativo: el alejado y el temeroso. El primero es aquel que ha logrado inhibir su sistema de apego exitosamente, aunque no inhibe sus reacciones fisiológicas ante las emociones negativas; consigue disociar entre estas sensaciones y su percepción subjetiva. Sus relaciones se basan en una representación mental positiva de sí mismos pero negativa de los demás, cuya consecuencia será la evitación de la intimidad en las relaciones.
Por su parte, el evitativo temeroso, no ha conseguido desactivar su sistema de apego centrándose en los logros y, a la vez, tiene un modelo mental negativo de los demás; tiene como resultado el rechazo de la intimidad. Igualmente, una percepción negativa de sí mismo que le hace buscar la aprobación externa, su forma de sentir seguridad. Comparte elementos con el apego ansioso generando una ambivalencia entre dependencia y evitación: necesitan la aprobación de los demás, pero evitan establecer vínculos con ellos por miedo al rechazo; su manera de relacionarse es externamente evitativas e internamente dependientes, que hará que busquen relaciones en las que puedan tener cierto control sobre la disponibilidad de la pareja para sentirse seguros. la relación que más se ajustaría a sus necesidades sería dominante
Curso experto en terapia de pareja

Construir una independencia emocional saludable
En el proceso de independencia psíquica, o mejor de autonomía psíquica, desde la infancia, ha de pasarse desde la autoexploración (es decir, desde el autoerotismo y del narcisismo) a la exploración de los objetos del mundo externo. Winnicott consideraba que siempre es más interesante las exploraciones de la diferencia entre el “yo” y el “no yo” en tanto permite conocer la naturaleza de los objetos, la capacidad de reconocerlos como algo ajeno, la membrana metafórica que establece un límite entre el yo y lo otro, así como la capacidad de crear, pensar, planear, originar y producir algo; es más determinante que las satisfacciones orales del infans.
Como la vida en el mundo de lo real implica desarrollo psíquico, el sujeto está en un constante desprendimiento de su pasado para lograrlo. La importancia de dar estos pasos es fundamental para una vida adulta plena, ya que dependerá de cómo se transite este proceso que la persona logrará establecerse con autonomía y será emocionalmente estable; que por un lado no deje de interactuar con los otros y, a la vez, pueda manejarse y tomar sus propias decisiones de una forma autónoma.
La dependencia patológica, en este caso la dependencia emocional, contiene la incapacidad de tomar decisiones propias alcanzando a constituirse como una discapacidad emocional.
La autonomía emocional pasa por el estado de soledad e incluso por sentirla; asumir la pérdida es posible cuando se accede a nuevos caminos para el deseo, a sublimar mediante fenómenos transicionales o, por el contrario, sucederse de manera patológica: luchar compulsivamente por sustituir lo perdido por algo parecido lo más posible con el objeto de lo insoportable, el vacío.
Autoconocimiento: La independencia comienza con el autoconocimiento. La introspección, un concepto clave en psicoanálisis, es esencial para entender nuestras necesidades y deseos. Las técnicas de mindfulness pueden ser herramientas útiles para aumentar la autoconciencia.
Prácticas y ejercicios para desarrollar el apego seguro
Desde la praxis clínica, la sugerencia terapéutica es que conviene que la postura del terapeuta sea la de estar pendiente del paciente con un profundo sentido del respeto, alcanzando en ciertos momentos de una cierta calidez. El terapeuta debe de estar atento en el acompañamiento terapéutico a su tono emocional, a la falta de calidez evidenciada en los saludos a la entrada y salida de la sesión. Igualmente, debemos de tener presente la brusquedad con la de se emiten las preguntas y las interpretaciones, el retraimiento silencioso ante una crisis emocional, la falta de empatía, la inexpresividad, poner atención solo en los procesos intrapsíquicos del paciente, sin escuchar los procesos interpersonales o incluso tener la tendencia de encajar el material proporcionado por el paciente con el marco teórico.
En definitiva, conviene tener siempre presente que lo fundamental es ingresar en la historia que nos presenta cada paciente, cuestión que especularmente le deparará una sensación de respeto, que le alcanzará un efecto en la estima con una mayor capacidad de relacionarse con los otros.
Ahora estamos en condiciones de presentar los puntos principales que al terapeuta puede llevar a cabo con su paciente en relación a la clínica de la base segura de apoyo. El objeto es que el paciente pueda explorar sus modelos representativos de sí mismo y de sus figuras de apego con el fin de volver a evaluarlos y estructurarlos a la luz de la nueva comprensión adquirida y de las nuevas experiencias vividas en la relación terapéutica. Bowlby los resume en cinco puntos:
- El terapeuta se ubica en el lugar de un compañero fiable que le puede sostener apoyándole, dándole aliento y comprensión; en determinados momentos ocupará el lugar de guía.
- El terapeuta anima al paciente a que realice un discurso sobre los modos en que entabla relaciones con figuras significativas en su vida presente, incluyendo las expectativas teniendo en cuenta sus sentimientos y conducta en relación a los demás. Se pondrán en juego las tendencias inconscientes que ponen en juego en el momento de la elección de una persona con la que espera mantener una relación íntima, y cuando crea situaciones que lo perjudican.
- Otra de las materias a tratar en relación a las relaciones, es la que es producto de su relación terapéutica. El paciente introducirá las percepciones, las construcciones y las expectativas de cómo puede sentirse y comportarse con él una figura de apego dictada por sus modelos operantes de los padres y del sí mismo.
- La cuarta tarea gira alrededor de considerar el modo en que sus percepciones y expectativas presentes y los sentimientos y acciones que aquellas originan puedan tener como origen el producto de acontecimientos y situaciones que se precipitaron durante su infancia o adolescencia o bien el producto de lo que los padres pudieron contarle en repetidas ocasiones.
En esta tarea, el paciente puede sentirse afectado por fuertes emociones, instándole al imperativo de realizar acciones, algunas de ellas dirigidas hacia sus padres y otras hacia el terapeuta; algunas se considerarán como atemorizantes y otras como inaceptables. - La última tarea del terapeuta consiste en capacitar al paciente para reconocer que las imágenes, que se precipitan como modelos de él mismo y de los demás, derivadas de las experiencias del pasado, o de mensajes ambivalentes de los progenitores, pueden ser apropiadas o no para su presente o su futuro; se ponen en juego la posibilidad de quizá nunca estuviese justificado su puesta en juego.
Cuando el paciente ha captado la naturaleza de sus modelos dominantes se encuentra en disposición de comenzar a comprender qué lo ha llevado a verse a sí mismo y a los otros de esa manera y, de ahí su traslación a pensar, sentir y actuar como lo hace. Se ubica en la posición de reflexionar sobre la exactitud y adecuación de estos modelos, sobre las ideas y acciones a las que conducen.
Con estos medios el terapeuta espera permitir a su paciente a que deje de ser un esclavo de los viejos e inconscientes estereotipos y que piense, sienta y actúe de maneras nuevas.
Cómo el apego seguro impacta en el bienestar emocional
Las investigaciones han ido postulando tres relaciones fundamentales que van a ser determinantes respecto del bienestar emocional: las relaciones entre los cuidadores y los bebés en su configuración de una base segura y su incidencia posterior en el despliegue de la relacionalidad del adulto: El cerebro humano no puede ausentarse de la relacionalidad para su desarrollo, estableciéndose como una necesidad activa mentalmente para la usbsistencia.
Fonagy ha enfatizado la importancia de los cuidados tempranos, el papel de los procesos de mentalización, las concepciones del sí mismo y sobre los otros como determinantes de la conducta de las relaciones de los sujetos entre sí, el contexto relacional donde se precipita el desarrollo cognitivo, y las motivaciones de la vinculación con los otros.
El bienestar emocional que pueda alcanzar el adulto pasa por el reconocimiento del sí mismo, cuestión que se sostiene en que los bebés se sientan emocionalmente conectados con sus madres, que será cuando consigan “conocer” la mente de su madre, permitiéndoles consecuentemente el reconocimiento de sí mismos.
Por ejemplo, si acudimos a las aportaciones de las investigaciones neurobiológicas nos encontramos los efectos que tiene la respuesta materna, o del cuidador principal, a los patrones de apego. Concretamente, estas investigaciones han demostrado que el patrón de apego seguro atempera la respuesta hipotalámicohipofiso-suprarrenal (concentración plasmática de glucocorticoides) a distintos factores de estrés, aminorando el sentimiento de miedo y de vulnerabilidad ante una enfermedad relacionada con el estrés.
Ainsworth alcanzó la conclusión de que la calidad de la comunicación predice buenos indicadores de desarrollo, incluyendo la inauguración completa de comunicaciones afectivas, al igual que iniciativas de ambas partes en un diálogo equilibrado y regulado para ambos. Esta presentación implica que se producen relaciones interpersonales cargadas con un tono emocional positivo, y que se despliegan procedimientos actuados validados para llevar a cabo relaciones coherentes, flexibles, abiertas e integradas a la nueva información, que está en el exterior del sujeto, devolviéndole un importante monto de satisfacción.
¿Es posible lograr la independencia emocional?
Ser independiente emocionalmente puede parecer ser lo contrario de la dependencia emocional, pero es falso que podamos ser en su totalidad independientes … porque anteriormente hemos señalado que el cerebro humano precisa de la relacionalidad, del otro, que el niño necesita de sus padres para que le transmitan no solo conocimientos, sino sentimientos que le den seguridad. Y de adultos precisamos de otros para sentirnos bien, o lo otros nos hacen sentirnos mal por el contrario. Se trata, pues, mejor, de postularse como autónomos emocionales; esto no significa dejar de vincularse con los otros, dejar de tenerlos en cuenta, o no escucharles; se trata de todo ello bajo el signo de la actividad. Escuchar, tener en cuenta, buscar a los otros… para luego tomar nuestras propias decisiones e iniciativas. Se convoca el equilibrio entre autonomía e interdependencia para alcanzar relaciones saludables. Recordemos que la neuropsicología aporta la visión de que las redes neuronales se modelan mediante interacciones personales y sociales.
Un aspecto central para ser ser autónomo emocionalmente es estar en contacto con uno mismo, no dejar de preguntarse cosas, cuestionárselas, indagar en aspectos que aún no conocemos o son insuficientes, ser valientes para dar entrada a sentimientos contradictorios, aceptar las premisas negativas de los otros hacia nosotros porque implican una visión distinta, otra versión de nosotros (ciertamente no es equivalente a que sea ni la buena ni la adecuada) que nos ayuda a conocernos mejor. Al autoconocimiento y la introspección son definitivas para este propósito, ya que nos ayudará a adentrarnos en nuestros deseos, intereses y necesidades.
Añadimos, también, a hacer el duelo de relaciones que ya han pasado o que ya no son satisfactorias. Si al ser humano le da miedo el ser dependiente emocionalmente, también lo tiene, y no menos, el alcanzar la autonomía emocional.