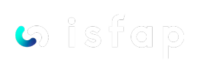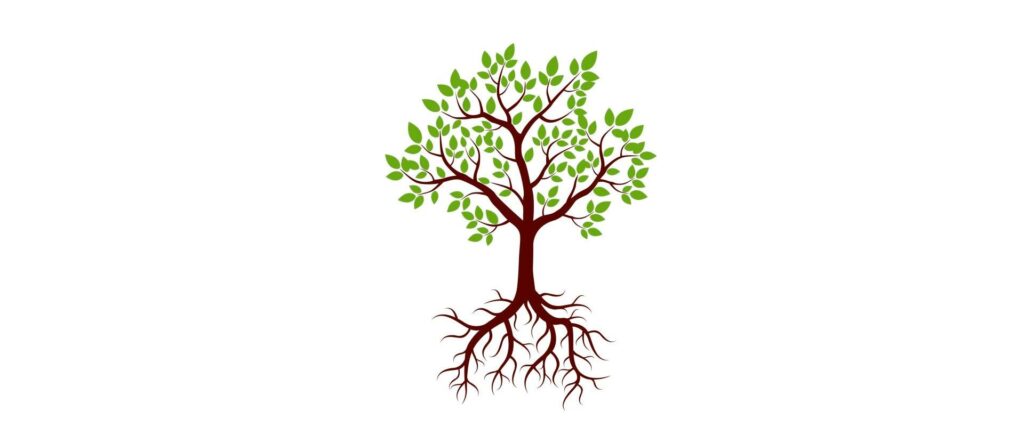Los TEA son condiciones del neurodesarrollo que afectan de una manera profunda a la comunicación, a las relaciones de interacción con los otros y que también se precipita en el comportamiento. La perspectiva psicodinámica brinda una lectura complementaria y profunda del psiquismo del niño aportando una forma diferente de intervención terapéutica.
Una perspectiva psicodinámica propone una lectura subjetiva de las manifestaciones clínicas en los casos de TEA. Conlleva comprender cómo el entorno relacional y afectivo modula las trayectorias neurobiológicas. Esta perspectiva concibe el psiquismo como una estructura que se forma a partir de la intersubjetividad.
El enfoque TEA psicodinámico se sustenta en varios elementos. Significamos la importancia del síntoma ya que nos indica los conflictos psíquicos que se inscriben en el aparato psíquico de una persona. Otros elementos que ponen en juego la perspectiva psicoanalítica es la determinación e influencia de los vínculos originales, primigenios, (véase la teoría del apego en Bowlby, o las relaciones primeras entre la madre y su hijo en Winnicott) con las figuras parentales, o aquellos que ejerzan esta función. Este vínculo primario determinará una influencia decisiva en el devenir del niño, en su presente y en su futuro.
Un elemento conceptual, central, en las técnicas psicodinámicas es la transferencia, que son todos aquellos pensamientos y afectos que el paciente transfiere a la persona del analista, siendo la transferencia el auténtico instrumento que puede ejercer un cambio subjetivo en la persona desde la perspectiva psicoanalítica.
Por último, otro de los basamentos del enfoque psicodinámico es la exploración de las defensas primitivas (la escisión, proyección, o el aislamiento autista) como instrumentos que el yo utiliza ante las vivencias intrusivas, persecutorias, de muerte y de desintegración propias de los TEA.
Autores como Tustin, Meltzer o Geneviève han postulado acerca del autismo que se trata de una alteración del desarrollo psíquico temprano, donde se interrumpe el proceso de diferenciación entre el yo el no yo; esta característica dificulta la integración de la experiencia sensorial y emocional. Las consecuencias sintomáticas alcanzan al lenguaje (literalidad o ausencia del mismo), a la conducta (estereotipias) precipitándose una importante dificultad en el proceso de simbolización y, por tanto, de la subjetivización.
La intervención psicodinámica implica la creación de un espacio seguro y continente para el niño, donde podamos construir un sentido a su experiencia interna. La técnica psicoanalítica despliega una relación transferencial que está atravesada, en muchas ocasiones, por una modalidad transferencial masiva en las psicosis.
Otro de los elementos que caracterizan a la intervención psicoanalítica es el juego, el cuerpo, el ritmo y la mirada que permiten un encuentro primario y de creación de sentido. Así, se desprende la utilización de herramientas proyectivas (dibujo, caja de juego, Test de Rorschach) con el objeto de explorar el mundo interno del paciente.
El enfoque psicodinámico TEA se amplía al entorno cercano, en el caso del trabajo terapéutico con los niños. Se valida la importancia de trabajar con los padres para ayudarles a elaborar la angustia que se precipita tras el diagnóstico. Se aborda sobre las expectativas y fantasías parentales, abriéndose la posibilidad de un vínculo con la realidad interna del niño, permitiendo la mentalización parental, que opera para la contención emocional.
La base neurodesarrollista de los TEA
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son condiciones del neurodesarrollo que se manifiestan en la primera infancia y afectan, principalmente, tanto a la comunicación social, al comportamiento y a la propia relación del sujeto consigo mismo. Esta visión ejercerá una influencia sobre la intervención en el neurodesarrollo TEA.
Esta perspectiva postula que el autismo no es una enfermedad ni un déficit en sí, sino una forma distinta de organización cerebral que condiciona la experiencia del niño en el mundo (ya que éste recrea otro mundo paralelo a la realidad que le permite tener una existencia tolerable ya que vivir la realidad le es insoportable) y que, por tanto, altera la vincularidad.
La perspectiva neurodesarrollista ofrece un marco fundamental para comprender los TEA como alteraciones en la forma en que el cerebro se desarrolla y organiza desde etapas muy tempranas.
Este enfoque se desarrolla a partir del supuesto de que los TEA no son trastornos adquiridos ni tampoco únicamente psicológicos, sino que esta perspectiva postula que tienen su origen en diferencias neurológicas desde el desarrollo prenatal y perinatal.
Las implicaciones de este enfoque alcanzan a que el cerebro de una persona con TEA procesa la información social, sensorial y emocional de forma distinta desde etapas muy tempranas. Las áreas implicadas en la comunicación, la interrelación social y la integración sensorial muestran formas de conectividad y activación diferentes.
Por ejemplo, el desarrollo de la función del lenguaje o la teoría de la mente o la regulación emocional se ve alterado por estas diferencias biológicas.
En cuanto a las bases biológicas y genetistas, Las investigaciones tanto en neuroimagen como genéticas y neurobiología se dirigen a que en las personas afectadas por el TEA tienen una base genética compleja y multifactorial, con una amplitud de genes implicados en el riesgo de desarrollo autista. Estas mismas investigaciones apuntan a que pueden estar relacionados con alteraciones en procesos como la sinaptogénesis, migración neuronal y poda sináptica. Así mismo, marcan la evidencia de alteraciones funcionales en regiones como la amígdala, la corteza prefrontal, el cerebelo o la ínsula, relacionadas con la emoción, la empatía y la planificación.
Este modelo desarrollista implica la importancia de la detección temprana y la intervención precoz; argumenta el diseño de intervenciones personalizadas e incluye entornos inclusivos, sensibles a las necesidades sensoriales, sociales y cognitivas de los niños con TEA, sosteniendo que las trayectorias de desarrollo son diversas y plásticas, y pueden mejorar con intervención especializada.
Fundamentos del enfoque psicodinámico en TEA
El abordaje bajo el enfoque psicodinámico TEA en niños se sustenta en la comprensión del desarrollo emocional temprano y en la constitución del psiquismo. Los síntomas del espectro autista se soportan en las dificultades en el proceso de simbolización, en el desarrollo de los vínculos y en la estructuración del yo; todo ello vinculado entre sí.
Las aportaciones de la mirada psicoanalítica se centran en una comprensión subjetiva, no reduccionista, del autismo, reivindicando la singularidad de cada niño a partir de la escucha psicoanalítica. Esta Integra la dimensión afectiva, relacional y simbólica del desarrollo.
El enfoque psicodinámico TEA en niños se centra en el mundo interno del niño, su dinámica inconsciente, y la relación con las figuras de apego; cuestiones que les permite presentar propuestas de abordaje individual y profundo de las vivencias emocionales del niño, la exploración del lugar que ocupan la angustia, la defensa, la regresión y el retraimiento en su funcionamiento psíquico. A su vez, emerge la importancia de cómo se organizan sus vínculos primarios y el lugar del entorno emocional temprano.
Los conceptos fundamentales en los que se basa el enfoque psicodinámico los resumimos en tres:
A. El retraimiento autista y los fallos en la simbolización
Desde esta perspectiva, el autismo puede interpretarse como una defensa primaria frente a un mundo sentido como intrusivo o caótico, en el que el psiquismo no logra organizar las experiencias externas ni internalizar objetos significativos. Es decir, el mundo como tal, la realidad, le resulta intolerable por lo cual la posibilidad de existencia pasa por la creación de otra realidad, interna, en la que puede vivir.
B. Fusión y diferencia entre el yo/no yo.
Autores como Meltzer, Tustin o Álvarez han explorado cómo las dificultades en los TEA se vinculan a etapas muy primitivas del desarrollo, donde aún no se ha producido una diferenciación clara entre el yo y el objeto (el otro, el tú)
C. Espacio transicional y juego
En lo que refiere a la intervención terapéutica psicodinámica, el terapeuta psicodinámico es el de convertirse en un yo auxiliar (a imagen de la formación del yo en la fase del espejo, de Lacan), contenedor de angustias primitivas, en disposición de contactar en el mundo emocional del niño. El objetivo es facilitar un proceso de simbolización progresivo.
La herramienta principal es el vínculo terapéutico, la transferencia. A través de la relación, se van abriendo espacios para la construcción de sentido, la palabra, el deseo y el reconocimiento del otro que permite el propio reconocimiento.
Técnicas psicodinámicas adecuadas para niños con TEA
La intervención desde el enfoque psicodinámico en los Trastornos del Espectro Autista (TEA) significa acercarnos al mundo interno del niño para comprender su universo emocional, para acompañarlo en los procesos simbólicos, afectivos y vinculares que o bien se encuentran bloqueados o aún por construir. Por tanto, no entra en juego la opción de corregir ya que la perspectiva psicodinámica entiende que la posibilidad de una existencia pasa por la creación posible de otro mundo en función del psiquismo interno del niño.
La aportación fundamental del enfoque psicodinámico es de ser otra mirada, profunda y respetuosa respecto de la subjetividad del niño. Supone la aceptación del tiempo interno y la singularidad de cada caso, aunando la Integración de aspectos emocionales, corporales y vinculares del desarrollo. Es Un espacio donde el niño es escuchado.
Así, las técnicas psicodinámicas TEA más utilizadas son el juego terapéutico libre y simbólico donde se brinda un espacio donde el terapeuta pueda vincularse con el niño niño a través de juguetes, dibujos o materiales sensoriales. El terapeuta observa, acompaña y responde emocionalmente al juego, sin imponer significados, facilitando la precipitación de la simbolización. Inicialmente, el juego no es simbólico, sino sensoriomotor, alcanzando un lugar de contención terapéutica.
La segunda técnica psicodinámica TEA que señalamos es la contención emocional de D. Winnicott donde el terapeuta se convierte en una figura confiable que presta funciones psíquicas que el niño aún no ha internalizado (el yo auxiliar mentado anteriormente). Se trata de sostener, nombrar, poner palabras a emociones confusas, y en muchas ocasiones, intensas que el niño no puede expresar por sí mismo.
La tercera técnica que aportamos son las interpretaciones microanalíticas y ajustes contratransferenciales. Las primeras se refieren a la descripción detallada y enfocada en los aspectos más pequeños y sutiles de la experiencia interna de un paciente, tales como las fantasías, las emociones y recuerdos, para comprender su mundo psíquico y las dinámicas inconscientes que lo rigen. En lugar de grandes interpretaciones verbales, se utilizan intervenciones mínimas y sintonizadas, atendiendo al ritmo, tono, mirada y gestualidad del niño; el terapeuta regula su propia presencia, el tono emocional del encuentro en forma de espejo afectivo.
La cuarta técnica que exponemos son las pruebas gráficas, inscritas como pruebas proyectivas; no son pruebas estructuradas. Se trata de dibujo libre, manchas, collages o modelado con arcilla que facilitan el acceso a experiencias primarias. Analizar esta producción del niño consiste en ver cómo se posiciona frente a la tarea, al otro, a la creación simbólica.
La última técnica psicodinámica TEA que aportamos es la construcción del vínculo como intervención terapéutica. Una de las partes más complejas en el tratamiento de los TEA es el establecimiento de una relación afectiva segura. Para ello, el lugar del terapeuta es proponerse como un objeto emocional que el niño comienza a reconocer como confiable, repetible y afectivamente disponible (véase el apego).
La importancia de la alianza terapéutica
El vínculo es el fundamento del proceso clínico. Para armar el vínculo el terapeuta se hace valer con la transferencia, que en el caso de las psicosis es masiva.
Digamos, de entrada, que sin Alianza no hay proceso terapéutico posible. La alianza terapéutica puede establecerse como la puerta de entrada al mundo emocional del niño con TEA. Y en ese encuentro, siempre sutil y profundo, se encuentra una posibilidad de cambio. También de paso indicamos que la Alianza terapéutica y la transferencia no son equivalentes; al igual, no es lo mismo el contacto emocional, el rapport, que la transferencia.
En el trabajo clínico con con Trastornos del Espectro Autista (TEA), la alianza terapéutica, junto con la transferencial, es un componente central en el que se sustenta el tratamiento. La alianza no se da por sentada. sino que arma, se construye, y además no es un proceso rápido; se gesta poco a poco, a través del contacto emocional repetido, predecible y respetuoso.
Desde la perspectiva psicodinámica, la alianza terapéutica adquiere el valor de constituirse como vínculo afectivo y de confianza que se establece entre el terapeuta y el paciente, mediado por el encuadre y por una actitud receptiva, de escucha, empática y sintonizada. En los niños con TEA, donde las funciones simbólicas, de comunicación y de regulación emocional están afectadas, este vínculo adquiere un valor crucial.
La alianza terapéutica implica en el terapeuta de niños con TEA ser percibido como una presencia segura y no intrusiva; Repetir, sostener, estar disponible, aceptar /tolerar el silencio (que en sí es una respuesta) o la expresión disruptiva sin retirarse emocionalmente.
También implica para el terapeuta la aceptación y singularidad del niño respetando su modalidad de contacto, en todas las circunstancias posibles. No es preciso, pues, ni imponer interpretaciones ni tampoco expectativas normativas. Es decir, permitir que el niño se acerque, se aleje, explore… y vuelva, cuando el vínculo comienza a alojarlo internamente.
La importancia de la alianza terapéutica desde el enfoque psicodinámico reside en que el psiquismo se construye a partir del vínculo, y la relación terapéutica se convierte en un escenario único para reparar fallas tempranas en las funciones de sostén, contención y mentalización. El terapeuta se ubica en el lugar de una figura emocional significativa que auxilia con funciones psíquicas al niño con el objeto de que las pueda hacer propias.
La Alianza terapéutica facilita la precipitación de la simbolización, del lenguaje emocional y del reconocimiento del otro como sujeto, favoreciendo la construcción de un yo como agente psíquico. Este vínculo es el que permite que el niño comience a habitar su mundo interno y a compartirlo con otro.
En este andamiaje de la Alianza terapéutica se inscribe trabajar con los padres o aquellos que ejercen dicha función desde un lugar de no culpabilización, accediendo a su comprensión del trastorno y promoviendo vínculos que permitan un tipo de relación seguro, afectivo y empático. Esta disposición incluye que en ocasiones el terapeuta sostenga a la familia para que esta pueda, a su vez, lo pueda hacer emocionalmente con el niño.
Casos clínicos representativos
Introducimos un resumen indicativo de casos clínicos de niños con TEA
• Raúl, cinco años
Motivo de consulta: derivado por la escuela infantil. refieren aislamiento, ausencia de lenguaje verbal y dificultades para relacionarse e integrarse en el grupo.
Presentación clínica: Raúl evita el contacto visual, no contracta visualmente con el terapeuta. No responde a su nombre y pasa largos ratos girando las ruedas de un coche. El manejo del coche no sugiere un juego infantil. No tolera cambios en la rutina ni la presencia de otros niños en su espacio. Realiza estereotipias corporales (movimientos repetitivos).
Intervención psicodinámica: El tratamiento toma como referencia el respeto de sus silencios y de su ausencia de contacto visual y físico. Igualmente, respecto de la estereotipia. El espacio terapéutico está estructurado, con el ofrecimiento de objetos que Raúl podía usar de forma libre si así lo dispusiese. El terapeuta no impuso ningún tipo de contacto, manteniendo una presencia con carga emocional, introduciendo inicialmente movimientos físicos con los objetos disponibles siempre en función de la apuesta de Raúl. Posteriormente, introduce la palabra.
Evolución: A los pocos meses, Raúl empieza a tener un contacto visual con el terapeuta, inicialmente de forma fugaz. Ulteriormente, precipita sonidos guturales que van adquiriendo una modulación que finalmente se formalizan en palabras aisladas. La escena terapéutica que se desarrolla permitre que el niño organice un espacio simbólico donde su acción, movimiento y palabra, tenía eco en un otro, que emergía como previsible y seguro.
• Irene, 7 años
Motivo de consulta: Dificultades de relación, rituales obsesivos, aislamiento social. Diagnóstico previo de Asperger.
Presentación clínica: Irene tiene un lenguaje amplio y preciso, en su discurso encontramos temas muy concretos (el universo, los aviones); no diálogos recíprocos. No podía comprender emociones ajenas ni tolerar cambios en su ambiente.
Intervención psicodinámica: La técnica que el terapeuta utilizó fue el juego y los dibujos como acceso al mundo simbólico. El terapeuta respetó hablar de planetas, ampliando el discurso al mundo de las emociones proyectadas en ellos. Se implementó la posibilidad de jugar a ser otro y de imaginar lo que el otro sentía.
Evolución: Con el desarrollo terapéutico, Irene se atrevió a dibujar escenas sociales, con globos de diálogo. Cogió interés por las emociones de los personajes, construyendo con tiempo la posibilidad de preguntarse por los afectos de los otros y de los de sí misma, inaugurando el trabajo de lo que el enfoque psicodinámico denomina mentalización.
Sugerimos el documental “unes altres veus”, de Silvia Cortés e Iván Ruiz (“otras voces”) que se puede visualizar en alguna plataforma de streaming. Se trata de un documental sobre el autismo a partir de su protagonista, Albert.
Evaluación inicial desde la psicodinámica
La evaluación, desde una mirada psicodinámica, tiene como objeto el entender cuál es el sufrimiento psíquico que está en juego, el cómo se ha organizado el aparato psíquico del niño, qué capacidades están disponibles y aquellas que precisan ser armadas en un proceso relacional.
El objetivo es formular una hipótesis dinámica que oriente la intervención, respetando siempre la singularidad subjetiva del niño y su modo particular de habitar el mundo
En la evaluación psicodinámica TEA inicial de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) se trata de una aproximación comprensiva, relacional y cualitativa, donde se explora fundamentalmente el modo en que ese niño se vincula con su mundo interno, con los otros y con los objetos.
Los objetivos que pretende alcanzar la evaluación psicodinámica TEA es el acceso al mundo interno del niño. El medio para su alcance es mediante el juego, los dibujos, la relación transferencial y los modos de comunicación no verbal.
En esta evaluación también conllevará la comprensión de los mecanismos de defensa que utiliza el niño con el objeto de evaluar la existencia de mecanismos primitivos como la escisión, la proyección masiva o la retracción narcisista.
La evaluación permitirá tomar nota de la constitución del yo y de la organización del aparato psíquico, si existe una diferenciación del yo /no-yo o si acaso se da una cierta capacidad de simbolización
La evaluación psicodinámica no olvida la capacidad de establecer vínculo y la respuesta emocional a la presencia del otro, al igual que será importante la evaluación de la ubicación del niño en su contexto familiar, vincular y escolar.
Los elementos centrales en la evaluación se centran en:
Observación libre y juego espontáneo: En ningún momento se acudirá al forzamiento de alguna acción, o actitud en el niño. La observación dirigirá su mirada a la exploración del niño de su espacio, de la distancia que toma con los objetos (contacto con el terapeuta, mundo externo), la existencia de rituales y la precipitación de actividades simbólicas. Igualmente, para el terapeuta será importante analizar el tipo de juego que lleva a cabo, si acaso es repetitivo, sensoriomotor, simbólico o narrativo
Respuesta frente al encuadre: El terapeuta tiene la oportunidad de explorar la reacción del niño frente al ritmo, los límites y la constancia del espacio terapéutico. Esta exploración nos brinda información acerca de su capacidad de regulación emocional y tolerancia a la frustración.
Lenguaje y comunicación: Se evalúa el lenguaje verbal y el no verbal (mirada, gestos, posturas). El terapeuta podrá tomar nota de la intención comunicativa y la reciprocidad emocional.
Producciones gráficas y uso de test proyectivos: En función de la edad y el nivel de desarrollo. El terapeuta puede utilizar técnicas proyectivas gráficas como el dibujo libre, la figura humana o la casa, siempre teniendo en cuenta la edad y el nivel de desarrollo. Las interpretaciones acerca de estas producciones no son mecánicas, sino que se contextualiza a partir de la dinámica vincular y expresiva del niño.
Contratransferencia: Es el reverso, no lo opuesto a la transferencia, que parte del terapeuta al paciente. En definitiva, se añade como un instrumento valioso de comprensión. El rechazo, la ternura, la inquietud o el vacío que el niño despierta nos informan de su manera de estar en el mundo.
También los padres tienen un valor en la evaluación. El terapeuta tomará varias entrevistas con el objetivo de cubrir la información que va desde comprender la historia del desarrollo del niño, hasta conocer las representaciones parentales y las fantasías inconscientes respecto al hijo, pasando por la exploración de las experiencias tempranas de apego, separaciones, traumas y duelos familiares. Por último, será importante valorar las funciones parentales y su disposición a implicarse en el proceso terapéutico.
El rol de los padres en el tratamiento
Los padres tienen un lugar importante en el tratamiento psicodinámico de niños con TEA. Es fundamental tanto en la evaluación, tal como hemos indicado, como en el proceso terapéutico. Se trata de intervenir con el niño como paciente y, a la vez, de considerar a los padres como agentes activos, que tienen algo que decir y, seguramente, hacer, que portan representaciones, ansiedades, vínculos y recursos psíquicos que influyen de forma determinante en el desarrollo emocional del hijo.
Un principio nuclear del enfoque psicodinámico es que el trabajo con los padres no es paralelo ni accesorio, sino profundamente terapéutico para el niño. Por ejemplo, el cambio más relevante no tiene por qué ser una mejora inmediata en el lenguaje o en la conducta del niño, sino justamente que los padres comiencen a mirarlo de otro modo: con menos exigencia, más cercanía, más confianza en sus posibilidades subjetivas, esto es, que puedan iniciar el camino de amarlo como es.
El lugar de los padres y de su funcionamiento frente a su hijo es central. Existen varios elementos que así nos lo confirman. El primero a señalar es en la medida en que el niño está en plena constitución psíquica y vincular. El desarrollo de la subjetividad del niño con TEA se precipita en el campo relacional y vincular donde los padres (en definitiva, las figuras del cuidado) ocupan un lugar central.
El segundo elemento que apuntamos es en tanto el niño no puede simbolizar por sí solo. Será el adulto quién pueda poner en palabras aquello que el niño no logra expresar. Ayudar a pensar lo que ocurre en el vínculo, darle sentido a lo que se repite, sostener aquello que el niño aún no puede para que poco a poco él lo pueda internalizar, hacer propio, integrar en sí.
Un tercer elemento nos indica que los padres también están atravesados por un proceso, donde los componentes emocionales son importantes. Sin duda, El diagnóstico de TEA en un hijo tienen la capacidad de movilizar muchos sentimientos y afectos: desde sentimientos de culpa, de angustia, de sobrecompensación y también de duelo. El trabajo terapéutico también nos implica en dar un lugar a esas emociones, trabajarlas y ubicarlas en la relación con el niño.
En el tratamiento, podemos abordar al menos, algunas funciones parentales tales como la función continente, que sucintamente es la capacidad de los padres para tolerar y sostener los estados emocionales tal como se presentan desorganizadamente en el niño.
Abordaremos la función mentalizadora, auxiliando a los padres a pensar y a poner en palabras la experiencia emocional del niño, más allá de la conducta observable.
Por último, será importante el abordaje de lo que en la visión psicodinámica se denomina función reguladora; no es otra cosa que establecer límites claros y, a la vez, emocionalmente disponibles. Es muy importante ayudar al niño a estructurar el tiempo, el espacio y la interacción, ya que le produce, también un efecto de contención, produciendo un alivio, que alcanza al cuerpo físico
Respecto a las modalidades de participación de los padres postulamos, en primer lugar, las entrevistas periódicas con los terapeutas. estas se inscriben como espacios donde se comparte la evolución del proceso y se trabaja la relación padres-hijo. Estos espacios, permiten que la mirada de los padres acerca de su hijo pueda transformarse, desde la preocupación por la conducta problemática a una comprensión cercana, afectiva y ciertamente subjetiva.
El acompañamiento emocional es otra de las modalidades posibles de participación por parte de los padres. En este espacio, se aborda la afectación de los padres respecto a la convivencia con los síntomas del niño; se sostienen las ansiedades y se fortalecen las capacidades parentales.
Señalamos la forma de participación bajo el epígrafe de la colaboración con el encuadre terapéutico. Esto conlleva el acordar rutinas, respetar los tiempos del niño, comprender el valor de la constancia en el tratamiento, etc.
Recursos y formación recomendados
Al utilizar un enfoque psicodinámico, respondemos a las necesidades emocionales profundas del niño con TEA. Igualmente, promovemos una reflexión clínica constante en torno al trabajo del terapeuta, su lugar, el setting, la transferencia y el sufrimiento psíquico del niño. Por último, es importante apostar por una clínica del uno por uno, donde el terapeuta se forme para leer más allá de la superficie conductual.
Sugerimos que para aquellos que deseen desempeñarse como terapeutas con niños con TEA, adquieran una formación especializada en psicoterapia infantil psicodinámica. Será determinante hacerse con una
formación específica tanto en psicopatología infantil, desde un enfoque psicodinámico, cómo acceder a la teoría del apego y la constitución del psiquismo temprano, así como estudiar las técnicas proyectivas, y la dinámica transferencial que se despliega a través del juego, el dibujo y la relación terapéutica. (Bowlby, Fonagy, Winnicott, etc.)
También conviene actualizar el conocimiento sobre el neurodesarrollo porque es preciso una comprensión profunda de las bases neurobiológicas del TEA, que implican a las funciones ejecutivas, sensoriales y de integración motriz implicadas. Esto conlleva a los modelos contemporáneos que en la actualidad integran lo relacional con lo neurológico.
La supervisión es otro de los elementos, no ya tanto sugeridos sino obligatorios, para cualquier terapeuta novel: hacerse acompañar por un experto clínico que supervise la dirección del tratamiento. En definitiva, son espacios de análisis de material clínico con supervisores especializados en TEA.
Igualmente conviene adquirir formación sobre el trabajo con padres desde una perspectiva vincular y transferencial.
Indicaremos algunos recursos prácticos y materiales clínicos:
• Material lúdico estructurado y libre, adaptado a las posibilidades del niño.
• Técnicas proyectivas no verbales (test gráficos).
• Protocolos de observación psicodinámica en juego y vínculo.
Respecto a los textos centrales sobre el autismo señalamos a los autores:
¬ Álvarez, A. Vínculos afectivos con niños gravemente perturbados.
¬ Bick, E. trabajos sobre la observación infantil.
¬ Houzel, D. – La clínica del autismo desde el psicoanálisis.
¬ Meltzer, D. Exploraciones en autismo.
¬ Tustin. F. Autismo y psicoanálisis.
Respecto a autores imprescindibles para introducirse en el enfoque psicodinámico, señalamos a:
¬ Freud, S. OC
¬ Freud, A. OC
¬ Klein, M. OC
¬ Winnicott, D. Realidad y juego/ Los bebés y sus madres/ Escritos de pediatría y psicoanálisis/ El niño y el mundo externo/ OC